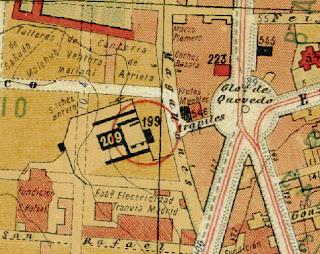Ya en tiempos
de Carlos III se intentó erradicar la costumbre de localizar los cementerios en
el interior de los núcleos urbanos, concretamente en torno a las iglesias
parroquiales. En efecto, según los principios ilustrados que pretendían
mejorar la salud pública, los enterramientos debían situarse más allá de los
límites de la ciudad, como indica la Real Cédula de 3 de abril de 1787.
En el caso de
Madrid, el Cementerio General del Norte fue el primero que se construyó en atención a estas ideas, pero su edificación no se inició hasta el año 1804, ya en el
reinado de Carlos IV, y concluyó en 1809, durante la época de José I. El “rey
intruso” fue el que, de una manera determinante y a golpe de real decreto,
acabó con todos los cementerios en el interior del núcleo urbano e impuso que
los nuevos se construyeran alejados de la ciudad.
El Cementerio
General del Norte se construyó a la izquierda del camino que partía de la
Puerta de Fuencarral en dirección al norte, a manera de prolongación de la calle
Ancha de San Bernardo. Su solar está actualmente ocupado por construcciones
de las calles de Magallanes, Fernando el Católico, Rodríguez San Pedro y
Vallehermoso y su entrada principal se encontraba donde hoy confluye la primera
con la de Arapiles. En efecto, desde las puertas de los Pozos de la Nieve y de
Fuencarral partían sendos caminos que se unían en una plaza circular, que se
corresponde con la actual glorieta de Quevedo. Desde ella, un corto camino
llevaba hasta el portón del cementerio.
Ubicación del
antiguo Cementerio General del Norte
en la imagen
del Google Maps
El arquitecto
real, así como arquitecto y fontanero mayor de la Villa de Madrid, Juan de
Villanueva, diseñó el edificio y dirigió las obras. Era un recinto cuadrado,
con un pabellón de ingreso que daba paso a un patio porticado, capilla cuadrada
con cúpula y pórtico en el centro y otros cinco patios de distintos tamaños
alrededor de ella y comunicados entre sí. El elemento más destacado del
conjunto era indudablemente la capilla neoclásica, de resonancias palladianas y
similar en su concepción al Observatorio Astronómico, célebre obra del propio Villanueva.
En los muros de los patios se abrieron nichos, lo que supuso una gran novedad
en la arquitectura fúnebre española, además de contar con sepulturas de suelo.
En 1816 el arquitecto de Fernando VII, Antonio López Aguado, amplío el recinto
hasta otorgar al conjunto la planta rectangular que puede observarse en el Plano de Madrid de Ibáñez de Ibero de
1874.
Detalle del Plano de Madrid de Ibáñez de Ibero
(1874)
El Cementerio
General del Norte aparece con el nº 13
Fotografía del
Cementerio desde el exterior, con la puerta de entrada y la capilla central.
Publicada en la revista Nuevo Mundo del 31 de octubre de 1900
Más al norte
del cementerio se construyeron posteriormente las sacramentales de San Luis y
San Ginés, la Patriarcal y San Martín, de manera que se conformó un gran
territorio funerario al norte de la villa, que en 1860 quedó englobado dentro
del nuevo Ensanche.
Detalle del Plano del Anteproyecto de Ensanche de Madrid de Carlos
María de Castro (1859)
El Cementerio
General del Norte aparece señalado con una flecha.
Más al norte
se encuentran los otros cementerios
Todos los
cementerios de la zona desparecieron a principios del siglo XX por la presión
constructora de la metrópolis. Concretamente el Cementerio General del Norte ya
había sido clausurado en 1884 y su capilla se había convertido en parroquia. En
1910 se demolió por completo este magnífico ejemplo del patrimonio histórico y
arquitectónico de Madrid.
Detalle del
Plano de Madrid de Facundo Cañada (1900)